Si viajando a través del tiempo con la imaginaria máquina de George Wells nos transportáramos a Viena en los comienzos del pasado siglo, de seguro, en cada esquina descubriríamos un café, y en él (o en ellos), acompañado de la siempre deliciosa bollería, observaríamos al paisanaje consumiendo con avidez los periódicos locales. Se dice que por aquel tiempo, incluso más de lo segundo que de lo primero. Tiempos tan agitados como revueltos.
Uno de esos locales de alterne, céntrico él, aunque no voy a indicar el lugar con exactitud ya que, y según referencias, hace décadas jubiló su actividad, encontraríamos al entonces muy famoso Café Gluck. Destacaba en él una selecta clientela de ámbito intelectual: universitarios, académicos, gente de ciencias, de letras, de investigación… Todo un repertorio de erudición a la busca del cambio o, mejor del intercambio ilustrado. Nadie en aquellos años podría decir que esta casuística lo era porqué sí. La razón era de peso, de considerable significación. Veamos:
En un rincón de la sala principal, junto al tabique separador de la zona de juegos (principalmente tableros de billar), en una mesita cuadrada, vieja ella, con una encimera de mármol grisácea y no muy higienizada, repleta de libros y documentos de índole diversa, sentado de espalda a la pared, en su amplia jornada de asistencia al café, hallábase Jakob Mendel. Pendiente de sus legajos y librotes apenas levantaba ni la cabeza ni la vista. Tal era su concentración en lo atendido que, sin necesidad de apuntar o tomar nota, con la rutina de memorizar lo leído, decían los que de él sabían (quizás con algo de exageración, aunque también de admiración), era capaz de entrar en competencia con la mismísima Encyclopédie de Diderot. Declarantes hubo que lo atestiguaron con un contundente —no es para menos—. Presumía en su memorial inventario de miles de títulos y nombres grabados en la mollera. Pregúntale —decían— ‘que día es hoy’ y te explicará la historia del calendario.
Entre ese amplio e intelecto círculo de clientes del Café Gluck, durante años dio en ser llamado «Mendel el de los libros».

Decía quien más sabía de él (Stefan Zweig), que siempre, sentado en la mesa de mármol, lo veía con gafas de gruesos cristales, con la barba desaliñada y vestido de negro. Que, leyendo se balanceaba como un oscuro matorral al viento. También, acaso para corroborar lo dicho más arriba por otros, remarcaba que Mendel era una auténtica enciclopedia, un catálogo universal sobre dos piernas. Pero también, con el propósito de ser ecuánime, Zweig indicaba que dejando a un lado los libros, aquel hombre singular nada sabía del mundo exterior, ni siquiera del desbarajuste que desde las altas capitanías europeas se cocía en preludio de la Primera Guerra Mundial.
Muchos años antes, jovenzuelo con barba y tirabuzones en las sienes, llegado a Viena del Este de Europa con intención de estudiar para rabino, no tardó en abandonar al Dios único, a Jehovah, para entregarse al paganismo brillante y multiforme de los libros. Y bien que les sacó partido.
De memoria, instruía, ofrecía a quien lo deseara asesoramiento a cerca de cualquiera edición, cualquier libro o documento escrito que pudiera ser consultado —o no— en las bibliotecas públicas. Resultó ser fuente inagotable para aconsejar a estudiantes y académicos, siempre en la demanda de tal o cual información o tratado. Incluso —llegó a ser notorio y comprobado—, ilustres bibliófilos de Viena, en cuanto sus avanzados conocimientos tropezaban con alguna muralla del vacío documental, con confianza y naturalidad visitaban el Café Gluck en búsqueda del deseado asesoramiento.
Con conocimiento de su precio, por un pequeño coste adicional, gestionaba y conseguía cualquier libro que se le reclamara. No importaba la edición o antigüedad, él sabía revolver los almacenes y encontrar lo que buscaba. Incluso llegó (y esto fue su perdición) a comerciar con libreros extranjeros a la conquista de exquisitos ejemplares antigua o modernamente editados. Los domingos aparecía en la prensa un anuncio (siempre el mismo) «Compro libros viejos, pago los mejores precios» acompañado de un número de teléfono, en realidad el del Café Gluck. Mendel no disponía de concesión para abrir un negocio. La mesa de mármol era su mostrador, el señor Standhartner, propietario del negocio, mostraba su satisfacción por la cantidad de clientes que, en busca del oráculo, visitaban y consumían en el local.
Siempre se dijo que para él, palpar, disponer de un valioso o poco conocido libro, representaba su acción, su amor platónico, solo con él alcanzaba el éxtasis, jamás con el dinero. Mendel, en su ensimismamiento, resultó ser de esos hombres (tal vez ejemplar de una raza en extinción) que, sin vanaglorias aunque con dignidad, consideraba que en la vida deberían prevalecer los valores, no las cosas de valor.
Vivió pobre y murió maltrecho. Un malentendido, una aberración burocrática al intercambio de correspondencia con libreros extranjeros en tiempos confusos, tiempos de naciones y nacionalismos enemistados en la antesala de la Gran Guerra. Descanse en paz.
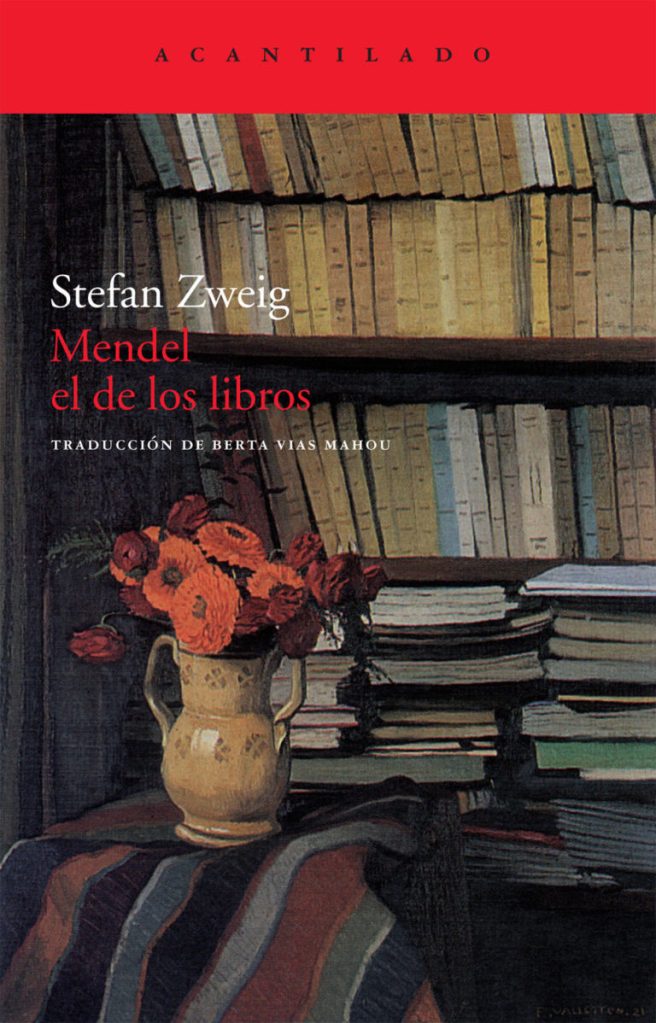
Para más información sobre la vida y obra de este héroe del imaginario narrativo; para quienes, seducidos por lo expuesto en este sucinto relato lleguen a mostrarse interesados…, y ante la imposibilidad (seguro que comprensible por el lector) de encontrar asesoramiento en el vienense Café Gluck, recomiendo la lectura, apenas 60 pàginas del diminuto ‘Mendel el de los libros’ ‘Editorial Acantilado’, fábula del elegante, prolijo e inagotable Stefan Zweig.
