Una fantasía de Fiódor Dostoyevski
El reencuentro con Dostoyevski siempre es una aventura, un reabrir la ventana a ese pasado que, con la fuerza de la literatura, bien pudiera ser el presente, incluso el futuro.
En «Los Hermanos Karamazov», su última novela, nos dejó un legado tan soberbio de psicología llevada a la trama novelesca que, y dadas las esencias del escritor ruso, debió resultar atrapado hasta el mismísimo Sigmund Freud.
El capítulo V de la novela tiene por título «El Gran Inquisidor», y por ubicación del relato nada menos que Sevilla, la Sevilla del siglo XVI. Esa que, debido a su esplendor, hubo quien dio en llamar «La puerta de las Indias» o incluso, «La nueva Roma».
Entregados a la polémica, Iván Karamazov —escéptico en creencias religiosas— y su hermano menor Aliosha —virtuoso y místico monje—, explica el primero las repercusiones de la aparición de Jesucristo por tan extravagantes lugares; es decir, por la España severa y católica. También, y aquí reside la fortaleza de la crónica, en cómo se las gastaba el Santo Oficio al sentir incomodada su placentera autoridad.
«Veamos algunas ‘perlas’ del relato»:

La omnipresencia de la Inquisición marcaba los soberbios autos de fe, siempre para mayor gloria de Dios… Y es aquí donde, en acto presencial, Jesús ha escogido el lugar y la hora en que aún llamean las hogueras.
Aparece entre las cenizas, donde la víspera, el cardenal gran inquisidor, en presencia del rey, los magnates, los caballeros, los altos dignatarios de la Iglesia, las más encantadoras damas de la corte, el pueblo en masa quemó a cien herejes. Cristo avanza hacia la multitud, callado, modesto, sin tratar de llamar la atención, pero todos le reconocen.
Cristo se detiene en el atrio de la catedral. Se oyen lamentos; unos jóvenes llevan en hombros un pequeño ataúd blanco, abierto, en el que reposa sobre flores el cuerpo de una niña.
—¡Él resucitará a tu hija! —le grita el pueblo a la desconsolada madre.
El sacerdote que ha salido a recibir el ataúd mira con asombro al desconocido y frunce el ceño.
La muerta se incorpora, abre los ojos, sonríe, mira sorprendida en torno suyo, lo hace sin soltar el ramo de rosas blancas que su madre había colocado entre sus manos. El pueblo, lleno de estupor, clama, llora.
En el mismo momento en que se detiene el cortejo, aparece en la plaza el cardenal gran inquisidor. Es un viejo de noventa años, alto, erguido, de una ascética delgadez. En sus ojos hundidos fulgura una llama que los años no han apagado. Ahora no luce los aparatosos ropajes de la víspera; el magnífico traje con que asistió a la cremación de los enemigos de la Iglesia ha sido reemplazado por un tosco hábito de fraile.
Lo ha visto todo. El ataúd a los pies del desconocido, la resurrección de la muerta… Sus espesas cejas blancas se fruncen, se aviva fatídico el brillo de sus ojos.
Sus siniestros colaboradores y los esbirros del Santo Oficio le siguen a respetuosa distancia.
—¡Prendedle! — ordena a sus esbirros, señalando a Cristo.
Y es tal su poder, tal la medrosa sumisión del pueblo ante él, que la multitud se aparta, al punto, silenciosa, y los esbirros prenden a Cristo y se lo llevan. Como un solo hombre, el pueblo se inclina al paso del anciano y recibe su bendición.
Los esbirros conducen al preso a la cárcel del Santo Oficio y le encierran en una angosta y oscura celda.
Muere el día, y una noche de luna, una noche española, cálida y olorosa a limoneros y laureles, le sucede.
—¿Eres Tú, en efecto? Pregunta el cardenal.
Pero, sin esperar la respuesta prosigue:
—No hables, calla. ¿Qué podías decirme? Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a molestarnos?… Bien sabes que tu venida es inoportuna. Mas yo te aseguro que mañana mismo… No quiero saber si eres Él o sólo su apariencia; sea quien seas, mañana te condenaré; perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Verás cómo ese mismo pueblo que esta tarde te besaba los pies, se apresura a una señal mía a echar leña al fuego. Quizá nada de esto te sorprenda…
Quieres presentarte al mundo con las manos vacías, anunciándoles a los hombres una libertad que su tontería y su maldad naturales no lo permiten comprender, una libertad espantosa, ¡pues para el hombre y para la sociedad no ha habido nunca nada tan espantoso como la libertad!
Nosotros amamos a esos pobres seres, que acabarán, a pesar de su condición viciosa y rebelde, por dejarse dominar. Nos admirarán, seremos sus dioses… Y reinaremos en tu nombre.
Tomamos la espada de César y, al hacerlo, rompimos contigo y nos unimos a Él.
Cada pueblo se ha creado un dios y le ha dicho a su vecino: «adora a mi dios o te mato”.
Nosotros les daremos a todos la felicidad, concluiremos con las revueltas y matanzas originadas por la libertad. Les convenceremos de que no serán verdaderamente libres, sino cuando nos hayan confiado su libertad. ¿Mentiremos? ¡No! Y bien sabrán ellos que no les engañamos, cansados de las dudas y de los terrores que la libertad lleva consigo.
¡Comprenderán, al cabo, el valor de la sumisión! Y mientras no lo comprendan, padecerán.
Nosotros, entonces, les daremos a los hombres una felicidad en armonía con su débil naturaleza, una felicidad compuesta de pan y humildad. Sí, les predicaremos la humildad — no, como Tú, el orgullo. Les probaremos que son débiles niños, pero que la felicidad de los niños tiene particulares encantos.
Nos temerán y nos admirarán…/… Hasta les permitiremos pecar — ¡su naturaleza es tan flaca! —. Y, como les permitiremos pecar, nos amarán con un amor sencillo, infantil. Les diremos que todo pecado cometido con nuestro permiso será perdonado, y lo haremos por amor, pues, de sus pecados, el castigo será para nosotros y el placer para ellos. Y nos adorarán como a bienhechores. Nos lo dirán todo y, según su grado de obediencia, les permitiremos o les prohibiremos vivir con sus mujeres o sus amantes y les consentiremos o no les consentiremos tener hijos. Y nos obedecerán, muy contentos. Nos someterán los más penosos secretos de su conciencia, y nosotros decidiremos en todo y por todo; y ellos acatarán, alegres, nuestras sentencias, pues les ahorrarán el cruel trabajo de elegir y de determinarse libremente.
Morirán en paz, pronunciando tu nombre, y, más allá de la tumba, sólo verán la oscuridad de la muerte. Sin embargo, nos lo callaremos; embaucaremos a los hombres, por su bien, con la promesa de una eterna recompensa en el cielo, a sabiendas de que, si hay otro mundo, no ha sido, de seguro, creado para ellos.
Y te repito que mañana, a una señal mía, verás a un rebaño sumiso echar leña a la hoguera donde te haré morir, por haber venido a perturbarnos. ¿Quién más digno que Tú de la hoguera? Mañana te quemaré.
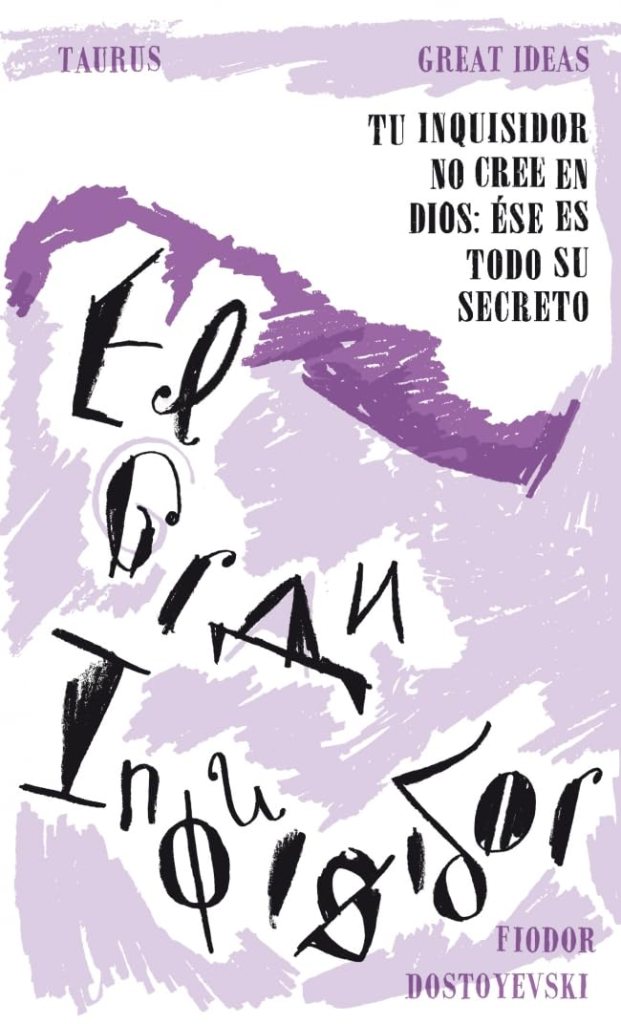
El inquisidor calla. Espera unos instantes la respuesta del preso. Aquel silencio le turba. El preso le ha oído, sin dejar de mirarle a los ojos, con una mirada fija y dulce, decidido evidentemente a no contestar nada. El anciano hubiera querido oír de sus labios una palabra, aunque hubiera sido la más amarga, la más terrible. Y he aquí que el preso se le acerca en silencio y da un beso en sus labios exangües de nonagenario. ¡A eso se reduce su respuesta! El anciano se estremece, sus labios tiemblan; se dirige a la puerta, la abre y dice: “¡Vete y no vuelvas nunca…, nunca! Y le deja salir a las tinieblas de la ciudad”. El preso se aleja.
Dado el interés del relato aquí sintetizado, muchas han sido las editoriales que, en separado y a modo de pequeño librillo, han publicado íntegro el capítulo V de «Los Hermanos Karamazov».
Estando libre de derechos de autor… Enlace para la descarga en formato PDF
https://drive.google.com/file/d/15ug1i2zlhqpeHSjL4RxzM9zbr08TuISc/view?usp=sharing
